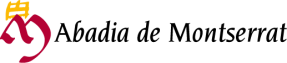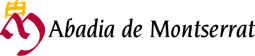Homilía del P. Bernat Juliol, monje de Montserrat (29 de agosto de 2021)
Isaías 35:4-7 / Santiago 2:1-5 / Marcos 7:31-37
Queridos hermanos y hermanas en la fe:
 Según los relatos bíblicos, al inicio de los tiempos, cuando Dios creó el cielo y la tierra, un buen día, el Señor se agachó, cogió polvo y formó al hombre y la mujer. Así fue dando forma a su creación más preciada. Con sus manos divinas hizo las orejas y les dio el sentido del oído, hizo la lengua y le dio la capacidad de hablar. Finalmente, hizo descender sobre ellos el aliento de vida y les mandó que fueran fecundos y se multiplicaran, que llenaran la tierra y la dominaran.
Según los relatos bíblicos, al inicio de los tiempos, cuando Dios creó el cielo y la tierra, un buen día, el Señor se agachó, cogió polvo y formó al hombre y la mujer. Así fue dando forma a su creación más preciada. Con sus manos divinas hizo las orejas y les dio el sentido del oído, hizo la lengua y le dio la capacidad de hablar. Finalmente, hizo descender sobre ellos el aliento de vida y les mandó que fueran fecundos y se multiplicaran, que llenaran la tierra y la dominaran.
Así «Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, creó al hombre y la mujer» (Gn 1, 28). También en nosotros, como descendientes y herederos de Adán y Eva, hay inscrita en nuestro corazón la imagen y semejanza de Dios. Nuestra existencia no es fruto de la casualidad o del azar. Nuestra existencia es fruto del amor y de la voluntad de Dios. Y todos llevamos dentro esa chispa de la divinidad que nos hace hijos de Dios y nos llama a compartir en plenitud la vida divina.
 Esta imagen divina que llevamos en nuestro corazón se convierte en aquel icono que hace presente a Dios en medio del mundo. Es aquel icono que nos abre a la trascendencia y nos dice que la humanidad siempre necesita y necesitará de Dios. Y precisamente por este motivo, el icono de Dios a menudo es rechazado. La humanidad está obcecada en construir un mundo sin Dios. Pasa entonces, lo mismo que pasó en el Gólgota: cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Ahora también: cuando eliminamos a Cristo de nuestra vida, su imagen queda rasgada.
Esta imagen divina que llevamos en nuestro corazón se convierte en aquel icono que hace presente a Dios en medio del mundo. Es aquel icono que nos abre a la trascendencia y nos dice que la humanidad siempre necesita y necesitará de Dios. Y precisamente por este motivo, el icono de Dios a menudo es rechazado. La humanidad está obcecada en construir un mundo sin Dios. Pasa entonces, lo mismo que pasó en el Gólgota: cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Ahora también: cuando eliminamos a Cristo de nuestra vida, su imagen queda rasgada.
Vivimos en una sociedad que podríamos llamar neoiconoclasta. Nos da miedo abrirnos a la trascendencia y nos da miedo abrirnos a Dios. Por eso, la mejor manera de rechazarlo es eliminar los iconos que lo hacen presente en medio del mundo. Y el gran icono de Cristo que es su Iglesia, a menudo rechazada, debe gritar desde su corazón: «Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he entristecido? ¡Respóndeme! ».
 Sustituimos el icono por el ídolo. Si el icono es la imagen que nos lleva hacia la trascendencia y hacia Dios, el ídolo es aquella imagen falsa que nos refleja a nosotros mismos y nuestro pecado. En vez de mirar hacia Dios, miramos hacia nosotros. Y es entonces cuando la vida deja de tener sentido y perdemos el fundamento de nuestra existencia. Nos construimos nuestros propios dioses, hechos a nuestra propia imagen y semejanza. Unos manantiales que tienen boca pero no hablan, oídos que no oyen. Y nosotros, lejos de Dios, corremos el riesgo de convertirse en sordos y mudos ante la fe.
Sustituimos el icono por el ídolo. Si el icono es la imagen que nos lleva hacia la trascendencia y hacia Dios, el ídolo es aquella imagen falsa que nos refleja a nosotros mismos y nuestro pecado. En vez de mirar hacia Dios, miramos hacia nosotros. Y es entonces cuando la vida deja de tener sentido y perdemos el fundamento de nuestra existencia. Nos construimos nuestros propios dioses, hechos a nuestra propia imagen y semejanza. Unos manantiales que tienen boca pero no hablan, oídos que no oyen. Y nosotros, lejos de Dios, corremos el riesgo de convertirse en sordos y mudos ante la fe.
 Pero como decía el profeta Isaías en la primera lectura: «Decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis». Es Dios mismo que nos viene a salvar. Cristo viene a devolvernos la imagen y semejanza que había quedado oscurecida. Al igual que al inicio de los tiempos, Dios se inclinó y creó al hombre y la mujer, ahora, como hemos visto en el Evangelio, Cristo se agacha de nuevo y con el mismo polvo de los inicios restaura la imagen divina que se había rasgado.
Pero como decía el profeta Isaías en la primera lectura: «Decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis». Es Dios mismo que nos viene a salvar. Cristo viene a devolvernos la imagen y semejanza que había quedado oscurecida. Al igual que al inicio de los tiempos, Dios se inclinó y creó al hombre y la mujer, ahora, como hemos visto en el Evangelio, Cristo se agacha de nuevo y con el mismo polvo de los inicios restaura la imagen divina que se había rasgado.
Todos nosotros somos aquel sordo que casi no sabía hablar y que Cristo se encontró por el camino. Todos nosotros necesitamos que Cristo nos toque de nuevo y nos devuelva el oído y el habla para oír y proclamar la Palabra de Dios. Sólo Cristo puede hacerlo, él que es la verdadera imagen del Padre y ya estaba presente cuando Dios creó el mundo. Sólo Cristo puede salvarnos.
Última actualització: 6 septiembre 2021