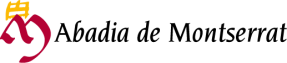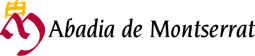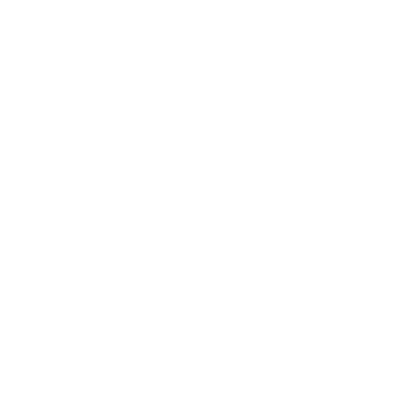Domingo XXIII
-
10 septiembre 2023
Homilía del domingo XXIII del tiempo ordinario, predicada por el P. Lluís Planas, monje de Montserrat
-
5 septiembre 2021
Homilía del domingo XXIII del tiempo ordinario, predicada por el P. Bernat Juliol, monje de Montserrat
-
6 septiembre 2020
Homilía del domingo de la XXIII semana de durante el año, predicada por el P. Bernabé Dalmau, monje de Montserrat (6 de septiembre de 2020)