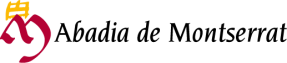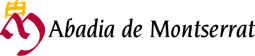Homilía del P. Joan m mayol, monje de Montserrat (3 de agosto de 2025)
Eclesiastés 1:2; 2:21-23 / Colosenses 3:1-5.9-11 / Lucas 12:13-21
 Hay preguntas, queridos hermanos, que parecen honestas, razonables, incluso justas… pero que esconden, en el trasfondo, una mirada estrecha de la vida. En el pasaje evangélico de hoy, un hombre pide a Jesús que intervenga en una disputa de herencia. Y Jesús, en lugar de resolverla, narra una parábola desconcertante: la del rico que, satisfecho por sus cosechas, decide construir graneros más grandes para guardarlo todo y vivir tranquilo. Pero esa misma noche, le es reclamada la vida.
Hay preguntas, queridos hermanos, que parecen honestas, razonables, incluso justas… pero que esconden, en el trasfondo, una mirada estrecha de la vida. En el pasaje evangélico de hoy, un hombre pide a Jesús que intervenga en una disputa de herencia. Y Jesús, en lugar de resolverla, narra una parábola desconcertante: la del rico que, satisfecho por sus cosechas, decide construir graneros más grandes para guardarlo todo y vivir tranquilo. Pero esa misma noche, le es reclamada la vida.
“¡Necio!”, dice Dios. No porque fuera rico, sino porque había puesto su esperanza en lo que es pasajero.
Aquí está el corazón del Evangelio de hoy: ¿dónde tenemos puesto el corazón? ¿Qué alimenta nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros deseos más profundos?
La muerte, que a menudo evitamos mirar, aquí se convierte en maestra. No como sombra siniestra, sino como luz que revela. Nos recuerda que todo pasa. Y en ese pasar, solo permanece lo que hemos amado de verdad. La herencia no es lo que dejamos acumulado, sino lo que hemos sido capaces de dar.
San Benito, padre y guía de los monjes, lo sabía muy bien. En su Regla, breve y llena de sabiduría, viene a decir: “Desea con todo el corazón la vida eterna y ten presente la muerte cada día ante los ojos.” No por miedo, sino por lucidez. No para aferrarse a la eternidad como huida, sino para amar mejor el presente como don.
Amar la vida eterna —esa vida que Dios nos promete en Cristo— no nos aleja del mundo: nos arraiga en él con más profundidad. Nos abre los ojos a lo que tiene valor, nos despierta del conformismo, de la queja estéril, del “bah, si todos hacen lo mismo”. Nos libera del fatalismo que mata el alma. Nos dice: todavía hay mucho bien por hacer, todavía vale la pena creer, esperar, amar.
San Pablo, con palabras firmes y nítidas, nos invita a “buscar las cosas de arriba”. No como quien se evade, sino como quien se eleva para ver con claridad. Nos pide dejar atrás la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, el amor al dinero… no como un moralista, sino como un médico que sabe qué hiere el alma y qué la sana.
Y entre todas las virtudes olvidadas de hoy, hay una que brilla como una perla escondida: la castidad. No es fragilidad, ni represión. Es fuerza serena. Es una mirada limpia que no se apropia, sino que reverencia. Es una libertad que no huye del deseo, sino que lo transforma. No está de moda, no hace ruido, pero es poderosa. Nos ayuda a amar sin confusión, a vincularnos sin posesión, a vivir con dignidad y respeto.
Un himno de Laudes lo dice con una belleza antigua y siempre nueva:
Evincat mentis castitas
quae caro cupit arrogans,
sanctumque puri corporis
delubrum servet Spiritus.
“Que prevalezca la castidad de la mente
sobre lo que desea la arrogancia de la carne,
y conserve santo y puro el cuerpo
la astucia del Espíritu.”
¡Qué sabiduría, hermanos! La Iglesia, con palabras sencillas y oraciones repetidas a lo largo de los siglos, nos recuerda lo esencial: el cuerpo es templo del Espíritu, y la mente puede ser jardín o desierto según cómo la cultivemos.
En la Eucaristía, Dios mismo nos alimenta. Nos hace participar, ya ahora, del banquete del Reino. Aquí, en este altar, el pan y el vino se convierten en Cuerpo y Sangre de Cristo, alimento de vida eterna. Y aquí se nos enseña a contar los días no con miedo, sino con responsabilidad, con amor y con gratitud.
Última actualització: 4 agosto 2025