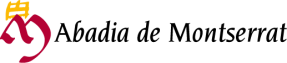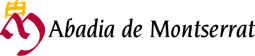Homilía del P. Jordi Castanyer, monje de Montserrat (10 de marzo de 2024)
2 Crónicas 36:14-16.19-23 / Efesios 2:4-10 / Juan 3:14-21
Queridos hermanos:
 No, que os diga queridos y que os trate de hermanos no es simplemente una manera como otra de empezar una homilía. Son palabras tan expresivas, tan llenas de sentido, que sería casi una profanación, una burla, si las empleara superficialmente, pasando por alto la enorme carga que contienen. Y os lo digo porque, al menos esta vez, al escribir este tipo de saludo inicial, esta manera de dirigirme a vosotros –hermanos monjes, escolanes y familiares vuestros, todos los que llenáis esta basílica y tantos otros que se sienten bien unidos desde donde quiera que estéis–, me he detenido, antes de escribir la siguiente línea, y he pensado que lo de deciros hermanos queridos no es, no debería ser nunca, un mero sentimiento momentáneo sino la expresión sincera de una verdad: somos, debemos ser, todos, hermanos queridos. La digo, pues, esta verdad, porque la vivo y la digo porque me ayuda a vivirla. Y lo deseo también para vosotros. Conviene que, al menos de vez en cuando, nos detengamos a pensar y profundizar expresiones que solemos decir rutinariamente pero que en sí mismas tienen un gran contenido. Solemos decirnos, por ejemplo, como un deseo, buenos días, pero quizás no nos demos cuenta de que decírnoslo, deseárnoslo, nos compromete a hacer todo lo que podamos para que este deseo sea una realidad, a hacer que aquél a quien lo decimos tenga realmente un buen día.
No, que os diga queridos y que os trate de hermanos no es simplemente una manera como otra de empezar una homilía. Son palabras tan expresivas, tan llenas de sentido, que sería casi una profanación, una burla, si las empleara superficialmente, pasando por alto la enorme carga que contienen. Y os lo digo porque, al menos esta vez, al escribir este tipo de saludo inicial, esta manera de dirigirme a vosotros –hermanos monjes, escolanes y familiares vuestros, todos los que llenáis esta basílica y tantos otros que se sienten bien unidos desde donde quiera que estéis–, me he detenido, antes de escribir la siguiente línea, y he pensado que lo de deciros hermanos queridos no es, no debería ser nunca, un mero sentimiento momentáneo sino la expresión sincera de una verdad: somos, debemos ser, todos, hermanos queridos. La digo, pues, esta verdad, porque la vivo y la digo porque me ayuda a vivirla. Y lo deseo también para vosotros. Conviene que, al menos de vez en cuando, nos detengamos a pensar y profundizar expresiones que solemos decir rutinariamente pero que en sí mismas tienen un gran contenido. Solemos decirnos, por ejemplo, como un deseo, buenos días, pero quizás no nos demos cuenta de que decírnoslo, deseárnoslo, nos compromete a hacer todo lo que podamos para que este deseo sea una realidad, a hacer que aquél a quien lo decimos tenga realmente un buen día.
Y bien, después de esta digresión, me fijo especialmente en lo que nos ha dicho san Pablo en la 1ª lectura que hemos escuchado y en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo es un personaje importante, diría que entrañable y todo. Juan no sólo nos dice quién era –un fariseo y dirigente de los judíos– y nos dice su nombre, sino que a lo largo de su relato evangélico nos lo presenta tres veces, por lo que vemos en él a un hombre que pasa de una incipiente curiosidad por conocer a Jesús –Juan nos dice que fue a encontrarse con él de noche, quizá por cierto miedo– a un segundo momento en el que se la juega públicamente en medio de los sumos sacerdotes defendiendo a Jesús de una condena precipitada e injusta, hasta llegar a encontrarlo cerca de la cruz de Jesús y ayudando a José de Arimatea a bajarlo de la cruz, amortajarlo y enterrarlo. Pasar de la ignorancia al testimonio, de la curiosidad a la firme adhesión. He aquí un proceso que vemos también en otros largos relatos del evangelista Juan; pienso en tres largos diálogos que son muy propios de este tiempo de Cuaresma: Jesús con la samaritana, Jesús con el ciego de nacimiento y Jesús, con ocasión de la muerte de Lázaro, con las hermanas Marta y María. Os invito a leerlos y a identificaros con cada personaje; necesitamos dialogar con Jesús, necesitamos que él nos vaya llevando más allá de nuestras pequeñas verdades para llegar a la verdad completa.
Y cuál es la verdad que, en el relato de hoy, en el diálogo con Nicodemo, nos dice Jesús, a él y a nosotros: que Dios ama al mundo, tanto, que nos ha dado su Hijo único para que nadie se pierda; que Jesús, el ungido, ha venido al mundo no para condenarlo sino para salvarle. Deberíamos temblar, hermanos, al decir estas palabras; deberíamos descalzarnos, porque pisamos tierra sagrada. Y más cuando contemplamos la manera en que Jesús nos salva: muriendo en la cruz, dando la vida para que nosotros vivamos de verdad, eternamente. ¡Qué extraños somos los cristianos!: ¡nos preside un crucificado! ¿Habéis visto alguna vez alguna sala de plenos de alguna institución, de algún club, en la que el cuadro o la foto quizás del fundador o de algún referente no vaya con los mejores vestidos y ponga muy buena cara? Pues en nuestros locales que son las iglesias nos preside Jesús en la cruz, herido y humillado, máxima expresión del amor de Dios. San Pablo nos lo remarcaba
también en el fragmento que hemos leído de una de sus cartas: Dios, que es rico en el amor, nos ha amado tanto que nos ha dado la vida junto a Cristo. Porque la Cruz, signo de la donación total, del amor más absoluto, no es una derrota sino, y sobre todo para el evangelista Juan, una victoria. Victoria, tú reinarás; oh cruz, tú nos salvarás. Si los cristianos, los discípulos de Jesús, no somos testigos claros de esto, es decir, de la entrega absoluta a favor de los más desvalidos, de quienes más sufren, sean del bando que sean, si despegados en nuestras poltronas –que no tienen nada precisamente de cruces– tenemos palabras de condena o de desprecio y no de comprensión, de perdón, de cariño por encima de todo, entonces, seamos claros, no hemos entendido nada del evangelio, no hemos dejado que Jesús, el rostro de Dios salvador y lleno de misericordia, nos sacuda interiormente para que podamos decirnos con razón, pero muy humildemente, cristianos y podamos permitir que nos tengan por tales.
Miremos hacia la Pascua, hermanos queridos; estamos haciendo camino. Como nos dice la liturgia, ahora es un tiempo favorable, un tiempo de salvación. No lo dejemos pasar sin que nos toque de alguna forma. Vamos preparándonos, sí, para que el Viernes santo podamos mirar, aunque sea un poco avergonzados, el árbol de la cruz, donde murió el Salvador del mundo y por el que ha venido el gozo a todo el mundo. Y preparándonos para que por Pascua podamos enaltecer al Señor cantando y proclamando, con la voz y sobre todo con la vida, que su amor perdura eternamente. Es ese misterio de muerte y de resurrección pascuales que ahora celebramos en la Eucaristía.
Última actualització: 11 marzo 2024