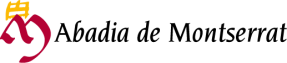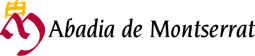Homilía del P. Bernabé Dalmau, monje de Montserrat (6 de septiembre de 2020)
Ezequiel 33:7-9 / Romanos 13:8-10 / Mateo 18:15-20
Queridos hermanos y hermanas,
 ¿Habéis pensado alguna vez en el bien inmenso que representa para nosotros el hecho de que la Iglesia esté formada también por pecadores, o mejor aún: que la formamos personas en las que el bien coexiste con el mal, el pecado con la gracia, la generosidad con el egoísmo, la limpieza con la suciedad? ¿No os daría miedo una Iglesia que en la tierra pretendiera ser no la comunidad de los creyentes sino la peña de los creídos, el rincón de los buenos, de los puros, donde no habría ni que perdonar ni recibir el perdón, donde Dios debería entrar de puntillas cuando quisiera demostrar que ama infinitamente? Pero no: Por suerte, la Iglesia no es ni el redil de los perfectos ni un coro de ángeles adormecidos. Es una familia, en la que hoy caigo yo y tú mañana, donde hoy yo te apoyo y tú pasado mañana me tendrás que dar la mano, donde gracias a Dios las caídas no son irreparables ni los hundimientos catastróficos. La grandeza de la Iglesia, el fundamento de la alegría de los que formamos parte de ella radica en la misericordia incorregible de Dios, para el que siempre hay algo que hacer -y mucho- en bien de los que ama.
¿Habéis pensado alguna vez en el bien inmenso que representa para nosotros el hecho de que la Iglesia esté formada también por pecadores, o mejor aún: que la formamos personas en las que el bien coexiste con el mal, el pecado con la gracia, la generosidad con el egoísmo, la limpieza con la suciedad? ¿No os daría miedo una Iglesia que en la tierra pretendiera ser no la comunidad de los creyentes sino la peña de los creídos, el rincón de los buenos, de los puros, donde no habría ni que perdonar ni recibir el perdón, donde Dios debería entrar de puntillas cuando quisiera demostrar que ama infinitamente? Pero no: Por suerte, la Iglesia no es ni el redil de los perfectos ni un coro de ángeles adormecidos. Es una familia, en la que hoy caigo yo y tú mañana, donde hoy yo te apoyo y tú pasado mañana me tendrás que dar la mano, donde gracias a Dios las caídas no son irreparables ni los hundimientos catastróficos. La grandeza de la Iglesia, el fundamento de la alegría de los que formamos parte de ella radica en la misericordia incorregible de Dios, para el que siempre hay algo que hacer -y mucho- en bien de los que ama.
 No todo acaba aquí. Supongamos que la Iglesia fuera un espacio de perdón y de concordia, donde, sin embargo, para no restar ociosos, cada uno de nosotros debería observar si la bondad de Dios se derrama primero antes al vecino que a mí, o al revés; en este caso, como mucho, podríamos comunicarnos las vivencias de pecado y de perdón, pero siempre, ante la infinidad de Dios, quedaríamos en la incertidumbre de saber si ya hemos hecho toda la experiencia de la bondad de Dios o si aún tenemos que superar una etapa más. Evidentemente, en este mundo nunca podremos captar toda la riqueza del amor de Dios; pero basta haberla notado una sola vez para adivinar cuál puede ser el destino que nos tiene preparado. ¿Nos atrae este destino?
No todo acaba aquí. Supongamos que la Iglesia fuera un espacio de perdón y de concordia, donde, sin embargo, para no restar ociosos, cada uno de nosotros debería observar si la bondad de Dios se derrama primero antes al vecino que a mí, o al revés; en este caso, como mucho, podríamos comunicarnos las vivencias de pecado y de perdón, pero siempre, ante la infinidad de Dios, quedaríamos en la incertidumbre de saber si ya hemos hecho toda la experiencia de la bondad de Dios o si aún tenemos que superar una etapa más. Evidentemente, en este mundo nunca podremos captar toda la riqueza del amor de Dios; pero basta haberla notado una sola vez para adivinar cuál puede ser el destino que nos tiene preparado. ¿Nos atrae este destino?
 Volvamos a nuestro mundo y escuchemos otra vez las palabras de Jesús: «todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo». Es decir: en familia, todos los problemas los arreglamos en casa, y no debemos esperar que nos los solucione el vecino, ni tampoco debemos anhelar que nos venga de Dios lo que precisamente quiere que resolvamos entre nosotros. Tan extraño resulta ello a la miopía humana que el día que Jesús perdonó los pecados al paralítico la gente se maravillaba del poder que Dios había dado a los hombres. Pero entonces se trataba de la primera vez; la humanidad no conocía la enseñanza de Jesús sobre el perdón.
Volvamos a nuestro mundo y escuchemos otra vez las palabras de Jesús: «todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo». Es decir: en familia, todos los problemas los arreglamos en casa, y no debemos esperar que nos los solucione el vecino, ni tampoco debemos anhelar que nos venga de Dios lo que precisamente quiere que resolvamos entre nosotros. Tan extraño resulta ello a la miopía humana que el día que Jesús perdonó los pecados al paralítico la gente se maravillaba del poder que Dios había dado a los hombres. Pero entonces se trataba de la primera vez; la humanidad no conocía la enseñanza de Jesús sobre el perdón.
Si los cristianos no tenemos o no queremos tener entre nosotros los medios para hacer presente la bondad del Señor para con los hombres -en esto consiste la experiencia de ser perdonado por Dios-, ya no sé francamente donde debemos buscarlos. Si Cristo no ha resucitado nos recuerda san Pablo-, somos los más desgraciados de todos los hombres. Si la resurrección suya no tiene efectos visibles en nuestras relaciones de hermano a hermano, ya no es necesario que recemos el Padrenuestro. Si no hacemos de la Iglesia un lugar de reencuentro entre nosotros y todos los hombres, entre nosotros y Dios, la historia de la salvación se habría podido detenerse en la torre de Babel.
 Y, desgraciadamente, a veces parece que sea así. Preferimos caminar agachados antes que con la cabeza erguida, escogemos la jaula en vez del campo abierto, y cuando resuena la palabra liberadora de Cristo, buscamos chivos expiatorios a quien cargar nuestras excusas para que se las lleve lejos y bien lejos. Si Jesús nos dice «Todo lo que atéis en la tierra…», le respondemos que estas palabras ya hay alguien que las tiene demasiado aprendidas. Si el Señor nos insinúa «Cuando tu hermano peque, ve a buscarlo…», le replicamos con lo de Caín «Es que soy el guardián de mi hermano?». Si Jesús nos sugiere al oído que hablemos a la comunidad reunida, le demostramos que de comunidades vivas no hay. Y lanzamos la criatura junto con el agua sucia, o, como decía Jesús mismo, dejamos colar el mosquito y nos tragamos el camello.
Y, desgraciadamente, a veces parece que sea así. Preferimos caminar agachados antes que con la cabeza erguida, escogemos la jaula en vez del campo abierto, y cuando resuena la palabra liberadora de Cristo, buscamos chivos expiatorios a quien cargar nuestras excusas para que se las lleve lejos y bien lejos. Si Jesús nos dice «Todo lo que atéis en la tierra…», le respondemos que estas palabras ya hay alguien que las tiene demasiado aprendidas. Si el Señor nos insinúa «Cuando tu hermano peque, ve a buscarlo…», le replicamos con lo de Caín «Es que soy el guardián de mi hermano?». Si Jesús nos sugiere al oído que hablemos a la comunidad reunida, le demostramos que de comunidades vivas no hay. Y lanzamos la criatura junto con el agua sucia, o, como decía Jesús mismo, dejamos colar el mosquito y nos tragamos el camello.
¿Nuestra insatisfacción no proviene muchas veces de no haber entrado en la pedagogía del perdón cristiano? Si tenemos de camino a correr! Necesitamos acabar con la visión que divide los
hombres en buenos y malos y olvida que en toda persona hay una parte de bien y una parte de mal. Necesitamos estimar tanto a los hermanos que seamos capaces de practicar la exigencia evangélica de la corrección fraterna. Necesitamos sentir en la propia carne nuestra miseria y la de los demás para que seamos capaces de implorar el perdón de Dios. Necesitamos experimentar este perdón para aprender, a través del único camino posible, que Dios es amor. Necesitamos saber perdonar a los que nos han ofendido para poder recibir el perdón que Dios nos ofrece. Necesitamos tener presente que cuando Dios perdona no sólo borra el pecado sino que derrama a manos llenas su bondad sin límites. Necesitamos saber recomenzar cada día nuestra vida -en esto consiste la conversión- para no caer en la desesperación ni en el sopor. Necesitamos… Necesitamos tantas cosas que sólo en la Eucaristía encontramos la fuerza para obtenerlas.
Última actualització: 6 septiembre 2020