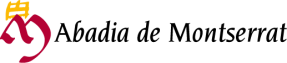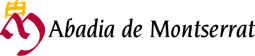Homilía del P. Lluís Juanós, monje de Montserrat (27 de octubre de 2024)
Jeremías 31:7-9 / Hebreos 5:1-6 / Marcos 10:46-52
 Hermanas y hermanos: Los destinatarios de la salvación de Dios son siempre los mismos: los pobres, los desvalidos, aquellos que han sabido mantener el corazón abierto y atento a su presencia liberadora. La salvación de Dios no conoce fronteras de ningún tipo: es para todos los que la acojan y los profetas eran los encargados de mantener viva esta esperanza en el corazón del pueblo. Lo hemos escuchado por boca del profeta Jeremías: Dios se ha comprometido con la humanidad y las señales de esta alianza entre Dios y los hombres son inequívocas; Dios viene para hacer justicia, es necesario mantener la firmeza y el coraje porque es él mismo quien nos viene a salvar: “los reuniré desde el extremo de la tierra. Todos estarán: ciegos, cojos, madres que crían… Habían salido llorando y les haré volver consolados”.
Hermanas y hermanos: Los destinatarios de la salvación de Dios son siempre los mismos: los pobres, los desvalidos, aquellos que han sabido mantener el corazón abierto y atento a su presencia liberadora. La salvación de Dios no conoce fronteras de ningún tipo: es para todos los que la acojan y los profetas eran los encargados de mantener viva esta esperanza en el corazón del pueblo. Lo hemos escuchado por boca del profeta Jeremías: Dios se ha comprometido con la humanidad y las señales de esta alianza entre Dios y los hombres son inequívocas; Dios viene para hacer justicia, es necesario mantener la firmeza y el coraje porque es él mismo quien nos viene a salvar: “los reuniré desde el extremo de la tierra. Todos estarán: ciegos, cojos, madres que crían… Habían salido llorando y les haré volver consolados”.
Mucha gente también se reunía en torno a Jesús. En Él se hacía visible este consuelo y salvación de Dios y muchos se acercaban para escuchar su palabra, para ser curados de sus enfermedades, para implorar un milagro o un prodigio que satisficiera su curiosidad y constatar así lo que unos y otros oían decir de ese joven profeta.
En el evangelio que hemos oído hoy encontramos una de estas situaciones: Bartimeo es ciego, mendigo y se está sentado junto al camino. Jesús pasa por su vida. Hay un diálogo, recobra la vista, se desprende de su manto, se levanta y se pone en camino. Éste sería el hecho lisa y llanamente. Sin embargo, hay un aspecto de la narración que hemos escuchado que me llama la atención porque se repite en otros relatos donde Jesús cura enfermos o acoge a gente pecadora. Me refiero a la cantidad de gente que siempre rodea a Jesús por donde va. Parece una barrera infranqueable que impide a los más débiles y marginados comunicarse con él: la mujer con pérdidas de sangre que quería tocar la borla de su manto, el leproso, el paralítico que para acercarse a Él lo tuvieron que entrar por el tejado, el publicano Zaqueo que no podía ver a Jesús, el ciego de hoy… son todos ellos gente insignificante, alejados de Jesús y que para quienes le rodean y parecen ser sus “incondicionales”, estorban, molestan, irritan porque no pueden oír bien las disertaciones del Maestro y Jesús “rompe la barrera” para acercarse a ellos, y de repente, inexplicablemente, éstos cambian su estrategia, ahora invitan a aquel ciego mendigo que molestaba a levantarse porque Jesús lo llama… poco después, al entrar en Jerusalén, quién sabe si será esa misma gente la que proclamará a Jesús como Rey y le condenará a los pocos días.
Pero más que eso, lo importante es que Jesús, en medio del griterío y el gentío, detecta el grito del ciego, al igual que vio el publicano Zaqueo o notó que “alguien” había tocado la borla de su manto cuando todo el mundo lo empujaba por todas partes. Jesús es sensible al sufrimiento de los demás y ha venido a salvar lo perdido.
El ciego escuchó decir que Jesús pasaba y empezó a gritar. En el límite de la vida y de la muerte, en el límite del sinsentido, sólo nos queda el grito. Hay quien ha perdido incluso la fuerza y los motivos por gritar. Hay quien ha traspasado el umbral de la desesperación y ya experimenta la muerte prematura que supone una vida resignada. Jesús desvela de nuevo la posibilidad de gritar, de levantar la voz a pesar del ruido de fondo que todo lo uniformiza y nivela. Jesús libera la posibilidad de gritar “más fuerte todavía”, por mucho que moleste y no esté bien visto.
Jesús nos recuerda que hay cosas que «claman en el cielo» y que el cielo está dispuesto a escucharlas. Y nos recuerda también que no todos los gritos son iguales: en medio del griterío ambiental, Jesús tiene orejas para escuchar el grito que sale de un corazón rasgado porque antes se ha dejado rasgar el corazón por el dolor de los demás: “Hijo de David, ¡ten compasión de mí! ¿Qué quieres que haga? –le pregunta- Y él acoge el aliento de vida de Jesús para responder, ahora ya como criatura nueva: “Haz que vea”. La petición es una conquista de la fe y la visión es su culminación. Y una vez recobró la vista se levantó y siguió a Jesús por el camino.
La historia del ciego Bartimeo es la narración de un itinerario de fe y es bueno que nosotros también sepamos situarnos en relación a Jesús: ¿seremos sólo unos aduladores que se alteran fácilmente cuando la presencia de algunos nos resulta molesta?, o ¿tendremos la capacidad de reconocer nuestra ceguera y abrir el corazón a la fe? La fe es una forma radical de amor y amistad con Jesucristo, y por mucho que nos parezca acertado el tópico que afirma que “el amor es ciego”, en realidad lo que ciega es el fanatismo que es una de las peores enfermedades de la fe. Mientras éste se cierra en la intransigencia, la intolerancia y el rechazo, la fe abre los horizontes y la vida a una nueva posibilidad para creer y esperar, para acoger el don de Dios y ver a los demás de forma renovada.
¿Cuántos Bartimeos por nuestras calles y ciudades están sentados al borde del camino pidiendo por caridad una migaja de ilusión, de entusiasmo, de alegría? Como el ciego del evangelio, el que tiene fe nunca está vencido del todo, siempre tiene motivos para reaccionar ante la fatiga, la desilusión y encuentra sus razones para andar, e ir adelante, abrirse paso y hacerse oír a pesar del griterío o el viento que sopla en contra o el polvo del camino que nos empaña la mirada.
Hoy Jesús quiere abrirnos los ojos de la fe y nos invita a dar una mirada nueva sobre nuestra propia historia. Las cicatrices no nos desaparecerán y seguirán haciendo presentes nuestras heridas, pero a la luz de la fe, se convertirán en la topografía que marca el paso de Dios por nuestra vida; la acción de Aquel que también se nos acerca y nos devuelve la vista, la luz y la fuerza necesaria para que podamos seguirle por los caminos del Evangelio.
Última actualització: 30 octubre 2024