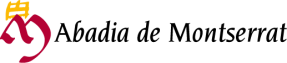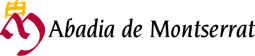Homilía del P. Bonifaci Tordera, monje de Montserrat (20 de diciembre de 2020)
2 Samuel 7:1-5.8b-11.16 / Romans 16:25-27 / Lluc 1:26-38
 Seguro que habréis tenido esta experiencia: mirando fotografías de la infancia y de la juventud de personajes importantes, os admiráis de que aquellos niños o jóvenes llegasen allí donde llegaron. Por ejemplo, el Papa Juan XXIII, que siendo un humilde hijo de agricultores vemos en las fotografías de joven aquel anciano que causó un tsunami eclesial anunciando el Concilio Vaticano II. Pues bien, eso es lo que pretende la página que Lucas nos presenta: nos proyecta, en el momento del anuncio a María, lo que sería Jesús; es decir, sobrepone una fotografía del Jesús grande sobre la del niño Jesús. Y nos dice que sobre aquel niño reposaba ya la mano de Dios que le conduciría hasta dar la vida por todos los hombres. Esto no se podía haber supuesto a lo largo del recorrido de su vida hasta que no hubiera llegado el momento final. Pero ya estaba definido por Dios.
Seguro que habréis tenido esta experiencia: mirando fotografías de la infancia y de la juventud de personajes importantes, os admiráis de que aquellos niños o jóvenes llegasen allí donde llegaron. Por ejemplo, el Papa Juan XXIII, que siendo un humilde hijo de agricultores vemos en las fotografías de joven aquel anciano que causó un tsunami eclesial anunciando el Concilio Vaticano II. Pues bien, eso es lo que pretende la página que Lucas nos presenta: nos proyecta, en el momento del anuncio a María, lo que sería Jesús; es decir, sobrepone una fotografía del Jesús grande sobre la del niño Jesús. Y nos dice que sobre aquel niño reposaba ya la mano de Dios que le conduciría hasta dar la vida por todos los hombres. Esto no se podía haber supuesto a lo largo del recorrido de su vida hasta que no hubiera llegado el momento final. Pero ya estaba definido por Dios.
 Pero esto es lo que nos cuenta el ángel Gabriel, embajador de Dios, enviado por Dios como uno de los seres que conocen los planes de Dios: María, aquella joven desconocida, de un pueblecito desconocido de entre los 200 pueblos de Galilea, Nazaret, -un nombre nunca mencionado en la Biblia- será madre por intervención del poder de Dios sobre ella, madre de un niño que no será fruto de unión matrimonial, sino engendrado por obra del Espíritu Santo, exclusivamente. Y cumplirá la profecía hecha a David: será el Mesías anhelado por todos los siglos y anunciado antes por los oráculos divinos. La realización del plan de Dios, sin embargo, no se impuso de golpe: se fue preparando lentamente a lo largo de los siglos y por fin ¡hace nacer a su Hijo, virginalmente, pero como un hombre cualquiera! No nace en ningún palacio real, ni en ninguna casa sacerdotal o rica, sino en el lugar más pobre y desconocido. María, jovencita, toda pura y humilde, no lo comprende paso -ya que esto no se comprende racionalmente-, pero lo acepta con fe obediente: «que se haga en mí según tu palabra». Y aquí comienza la redención. El cielo se une con la tierra. La voluntad divina se une a la voluntad humana. Y en la noche de ese día del nacimiento el cielo se llenó de luz y los ángeles anunciaron la venida del Redentor del mundo. Dios se abajó para hacerse hermano nuestro y elevarnos a hijos de Dios. ¿Lo comprendemos esto? No. Pero lo creemos por todo lo que Jesús dijo e hizo en su vida. Nos dijo que «el Padre y él son uno», que «el que cree en mí, aunque muera, vivirá», porque él ha venido a dar la vida abundantemente. Que resucitó y fue a prepararnos un lugar en el cielo.
Pero esto es lo que nos cuenta el ángel Gabriel, embajador de Dios, enviado por Dios como uno de los seres que conocen los planes de Dios: María, aquella joven desconocida, de un pueblecito desconocido de entre los 200 pueblos de Galilea, Nazaret, -un nombre nunca mencionado en la Biblia- será madre por intervención del poder de Dios sobre ella, madre de un niño que no será fruto de unión matrimonial, sino engendrado por obra del Espíritu Santo, exclusivamente. Y cumplirá la profecía hecha a David: será el Mesías anhelado por todos los siglos y anunciado antes por los oráculos divinos. La realización del plan de Dios, sin embargo, no se impuso de golpe: se fue preparando lentamente a lo largo de los siglos y por fin ¡hace nacer a su Hijo, virginalmente, pero como un hombre cualquiera! No nace en ningún palacio real, ni en ninguna casa sacerdotal o rica, sino en el lugar más pobre y desconocido. María, jovencita, toda pura y humilde, no lo comprende paso -ya que esto no se comprende racionalmente-, pero lo acepta con fe obediente: «que se haga en mí según tu palabra». Y aquí comienza la redención. El cielo se une con la tierra. La voluntad divina se une a la voluntad humana. Y en la noche de ese día del nacimiento el cielo se llenó de luz y los ángeles anunciaron la venida del Redentor del mundo. Dios se abajó para hacerse hermano nuestro y elevarnos a hijos de Dios. ¿Lo comprendemos esto? No. Pero lo creemos por todo lo que Jesús dijo e hizo en su vida. Nos dijo que «el Padre y él son uno», que «el que cree en mí, aunque muera, vivirá», porque él ha venido a dar la vida abundantemente. Que resucitó y fue a prepararnos un lugar en el cielo.
 Ante este derroche de amor, no sólo sobre María, sino sobre toda la humanidad, ¿cómo no podía ella entonar aquel himno de alabanza al Padre que tiene unos planes tan inexplicables, -como nos decía san Pablo-, y que nos ama sin límite: Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador? Ha mirado mi pequeñez y la de toda la humanidad. Porque su nombre es santo, y todo lo que se propone queda santificado. Desde aquel momento todo el mundo quedó iluminado por el don de Dios. Los ángeles lo anuncian y glorifican a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que Dios ama».
Ante este derroche de amor, no sólo sobre María, sino sobre toda la humanidad, ¿cómo no podía ella entonar aquel himno de alabanza al Padre que tiene unos planes tan inexplicables, -como nos decía san Pablo-, y que nos ama sin límite: Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador? Ha mirado mi pequeñez y la de toda la humanidad. Porque su nombre es santo, y todo lo que se propone queda santificado. Desde aquel momento todo el mundo quedó iluminado por el don de Dios. Los ángeles lo anuncian y glorifican a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que Dios ama».
 Esto lo revivimos cada vez que celebramos los santos misterios. Porque cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía se hacen presentes todos los actos salvadores de la vida de Cristo. Nosotros no podemos celebrar más que un misterio cada vez, pero la presencia siempre es total. No venimos, pues, a «oír misa», como quien escucha un concierto, sino a participar y compartir el don inmenso que Dios ha hecho a los hombres: el don de su Hijo, que se ha hecho hermano y Salvador nuestro; y unidos a él nos ha hecho hijos de Dios de verdad. Demos gloria a Dios, con María.
Esto lo revivimos cada vez que celebramos los santos misterios. Porque cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía se hacen presentes todos los actos salvadores de la vida de Cristo. Nosotros no podemos celebrar más que un misterio cada vez, pero la presencia siempre es total. No venimos, pues, a «oír misa», como quien escucha un concierto, sino a participar y compartir el don inmenso que Dios ha hecho a los hombres: el don de su Hijo, que se ha hecho hermano y Salvador nuestro; y unidos a él nos ha hecho hijos de Dios de verdad. Demos gloria a Dios, con María.
Última actualització: 22 diciembre 2020