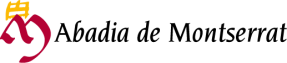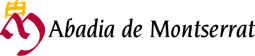Homilía del P. Josep M Soler, Abad de Montserrat (14 junio 2020)
Deuteronomio 8:2-3.14-16 – 1 Corintios 10:16-17 – Juan 6, 51-58
La solemnidad de Corpus, hermanos y hermanas, es un día en el que agradecemos el don de la Eucaristía, que en la cena de la noche antes de su pasión, el Señor dejó a la Iglesia como prenda de su amor. La tradición de siglos ha hecho que en esta solemnidad se tendiera a poner el acento en la adoración del Cuerpo de Cristo glorificado junto al Padre y presente en el pan y el vino eucarísticos. Y está bien que agradezcamos este don que hace que Jesucristo esté perennemente presente entre nosotros y que adoremos con humildad y con admiración esta presencia del Señor Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Cuando somos conscientes de que él se queda con nosotros y se nos da por amor, no podemos hacer otra cosa que inclinarnos ante él, glorificarlo y adorarlo. Esto significa no sólo hacer un gesto externo, como puede ser arrodillarnos o inclinarnos profundamente ante el sacramento eucarístico, sino también, y sobre todo, vivir de corazón la obediencia a su Palabra.
Sabemos que esta adoración humilde no se dirige a un ser poderoso lejano, sino a aquel que se ha arrodillado primero ante nosotros para lavarnos los pies, como gesto de servicio, de purificación y de salvación (cf. Jn 13, 1,17). Nuestra adoración al Señor y Siervo de la humanidad presente en la Eucaristía, pues, conlleva adentrarnos en su amor, un amor que no nos disminuye ni nos esclaviza sino que nos transforma y nos hace crecer espiritualmente.
 Pero la liturgia de la Palabra que hemos escuchado, nos invitaba, además de la adoración de una presencia, a encontrar alimento espiritual en este sacramento. A comer y beber la carne y la sangre del Señor para estar unidos a Jesucristo y participar de su vida divina ya ahora y, después, poder vivir para siempre una vez traspasado el umbral de la muerte. Además, pues, de adorar y agradecer, es necesario que nos dejemos transformar, que favorezcamos con nuestra disponibilidad y nuestra apertura de corazón la relación de comunión personal con el Señor que se nos da en la Eucaristía, tal como escuchábamos en el evangelio que nos ha sido proclamado.
Pero la liturgia de la Palabra que hemos escuchado, nos invitaba, además de la adoración de una presencia, a encontrar alimento espiritual en este sacramento. A comer y beber la carne y la sangre del Señor para estar unidos a Jesucristo y participar de su vida divina ya ahora y, después, poder vivir para siempre una vez traspasado el umbral de la muerte. Además, pues, de adorar y agradecer, es necesario que nos dejemos transformar, que favorezcamos con nuestra disponibilidad y nuestra apertura de corazón la relación de comunión personal con el Señor que se nos da en la Eucaristía, tal como escuchábamos en el evangelio que nos ha sido proclamado.
En continuidad con esta palabra evangélica, San Pablo, en la segunda lectura, decía que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo y que el cáliz que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. Es decir, comunión con su persona de resucitado y con su don en la cruz. El hecho de partir el pan consagrado nos recuerda que el cuerpo fue entregado, sacrificado. Y el hecho de separar sacramentalmente el cuerpo y la sangre nos indica que su sangre fue derramada, salida del cuerpo, y, por tanto, su muerte cruenta para dar vida eterna. Por eso al recibir la Eucaristía, entramos en comunión con su sacrificio, con su ofrenda al Padre y la humanidad en la cruz. Y entrar en comunión significa participar con amor de lo que él nos ofrece, estar abiertos, dejarse transformar, tener sus mismos sentimientos para con el Padre y con los hermanos y hermanas en la fe y en humanidad.
Pero San Pablo hacía, aún, un paso más. Decía que la participación del mismo pan crea un vínculo entre todos los que participamos de ese pan, por lo que todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan y -podemos añadir- del mismo cáliz. La Eucaristía es fermento de unidad entre todos los que participan. Y, por tanto, es fundamento de la unidad de la Iglesia. No podemos, pues, vivir la Eucaristía e ir a comulgar como algo sólo personal. Debemos procurar poner toda la atención y recibir personalmente todos los frutos, pero tenemos que estar abiertos a la obra que el Señor, a través, del sacramento eucarístico, hace a favor de los demás y del vínculo que crea entre todos los bautizados. Por ello, la celebración de la eucaristía pide primero la reconciliación con los demás. Parecido a lo que dijo Jesús, fijándose en ese momento en el altar del templo de Jerusalén, también vale en el ámbito cristiano aquello de ni que te encuentres ya en el altar a punto de presentar la ofrenda, si allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda, y ve primero a reconciliarte con él (Mt 5, 23-24).
 La Eucaristía no es, pues, cuestión privada, a nivel personal, ni una celebración de un círculo de amigos o de un grupo de personas que comparten unas convicciones similares o una misión determinada. La Eucaristía, aunque sea celebrada por una asamblea concreta, implica a todos los hermanos y hermanas que el Señor ha llamado a la fe, con todas las diversidades que ello conlleva: de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, de diferentes maneras de pensar, de diferentes opciones políticas, de diferentes pueblos, razas y culturas, etc. para conducir a todos a la unidad fundamental de los hijos e hijas de Dios en torno al Señor resucitado. Por eso, la Eucaristía trasciende todas las fronteras y todas las divisiones. Todos somos reunidos como hermanos por la Palabra y por el amor de Jesucristo que se nos da. Celebrar y compartir juntos la Eucaristía nos lleva a ser un organismo viviente, de modo que los diversos miembros que lo formamos constituimos el cuerpo eclesial del Señor (cf. 1C 12, 27). Por eso hemos de abrirnos unos a otros y vivir la unidad de la fe en la pluralidad de culturas, de apreciaciones y de modos de ser para poder hacer realidad la voluntad de Jesucristo, que seamos en él un solo cuerpo y un solo espíritu (cf. Plegaria eucarística III), un solo pueblo de Dios apasionado por hacer el bien (cf. Tt 2, 14). Cada vez que celebramos la Eucaristía tenemos que tener presente la Iglesia extendida de oriente a occidente y toda la humanidad.
La Eucaristía no es, pues, cuestión privada, a nivel personal, ni una celebración de un círculo de amigos o de un grupo de personas que comparten unas convicciones similares o una misión determinada. La Eucaristía, aunque sea celebrada por una asamblea concreta, implica a todos los hermanos y hermanas que el Señor ha llamado a la fe, con todas las diversidades que ello conlleva: de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, de diferentes maneras de pensar, de diferentes opciones políticas, de diferentes pueblos, razas y culturas, etc. para conducir a todos a la unidad fundamental de los hijos e hijas de Dios en torno al Señor resucitado. Por eso, la Eucaristía trasciende todas las fronteras y todas las divisiones. Todos somos reunidos como hermanos por la Palabra y por el amor de Jesucristo que se nos da. Celebrar y compartir juntos la Eucaristía nos lleva a ser un organismo viviente, de modo que los diversos miembros que lo formamos constituimos el cuerpo eclesial del Señor (cf. 1C 12, 27). Por eso hemos de abrirnos unos a otros y vivir la unidad de la fe en la pluralidad de culturas, de apreciaciones y de modos de ser para poder hacer realidad la voluntad de Jesucristo, que seamos en él un solo cuerpo y un solo espíritu (cf. Plegaria eucarística III), un solo pueblo de Dios apasionado por hacer el bien (cf. Tt 2, 14). Cada vez que celebramos la Eucaristía tenemos que tener presente la Iglesia extendida de oriente a occidente y toda la humanidad.
Contemplando el don de Jesucristo en la cruz y en la Eucaristía, nos damos cuenta de que la adoración y el agradecimiento por este don piden apertura de corazón, docilidad al amor que nos es dado y fidelidad a la Palabra que nos da vida. Y, además, comunión, solidaridad afectiva y efectiva con todos los demás que aquí y en todo el mundo participan del mismo pan y el mismo cáliz y por extensión a todos hermanos y hermanas en humanidad estimados también entrañablemente por Dios. Por eso el día de Corpus es el día de la Caridad, que nos pide traducir en aportaciones concretas el amor a todos, particularmente a los que se encuentran en la necesidad sobre todo ahora que la pandemia ha hecho tantos estragos.
Que en esta solemnidad de Corpus, como canta Santo Tomás de Aquino, «la alabanza sea plena y sonora», que «sea alegre y puro el fervor de nuestros corazones» (cf. Secuencia de Corpus).
Última actualització: 18 junio 2020