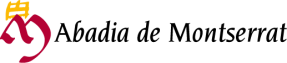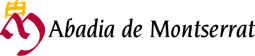Homilía del P. Jordi Castanyer, monje de Montserrat (10 de noviembre de 2024)
1 Reyes 17:10-16 / Hebreos 9:24-28 / marcos 12:38-44
Dice san Marcos, acabamos de escucharlo, que Jesús instruía a la gente. La de entonces, por supuesto. Pero vuelvo a decir lo que decía yo mismo en una homilía el pasado jueves: vamos muy errados si cuando escuchamos la Palabra de Dios, y muy especialmente cuando en los evangelios habla Jesús mismo, lo hacemos con una actitud pasiva, como si nos hablara de otros que no somos nosotros, como si fuéramos meros espectadores ante unas escenas que de hecho ya conocemos y que apenas nos dicen nada nuevo. No, hermanos: o nos sentimos actores, de esas escenas, o las escuchamos como realmente dirigidas a nosotros, o, reconozcámoslo, hacemos un poco de comedia. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hemos venido a hacer? Precisamente justamente el versículo anterior al fragmento evangélico que acabamos de escuchar –y no digo oír solo– dice que un gran gentío escuchaba con agrado las palabras de Jesús. Ya un autor del s. II antes de Cristo, el Sirácida, conocido también por el Eclesiástico, escribía esto: “Escucha con atención toda palabra que viene de Dios” (Sir 6,35). Y escuchar significa hacer caso de lo que se nos dice, casi sinónimo de obedecer; eso te pasa porque no me escuchas, decimos naturalmente.
Bien, ¿y qué nos dice hoy, Jesús por medio del evangelista Marcos? En primer lugar, subraya la diferencia entre la actitud de la multitud –gente sencilla, hambrienta de oír palabras de consuelo, de proximidad de Dios, no de condena sino de comprensión, palabras que no solían oír nunca de sus jefes religiosos ni de los llamados maestros de la Ley– y la actitud de éstos que se tenían y eran tenidos por maestros, de lo que podríamos llamar la jerarquía religiosa. Las palabras de Jesús son fuertes: “No os fieis, de los maestros de la Ley, les gusta pasearse con sus vestidos, y que la gente les salude en las plazas, que les hagan ocupar los primeros asientos, tanto en las sinagogas como en la mesa”; y, lo que es peor, “devoran los bienes de las viudas”, y acaba diciendo: éstos son quienes serán juzgados más rigurosamente. Y ahora viene lo que es importante para nuestra reflexión y, ojalá, conversión: esto, Jesús nos lo dice a nosotros; sí, quizá especialmente a quienes nos tenemos y nos tienen por jerarquía religiosa, por maestros de la Ley –¡pobres de nosotros!– y que a veces nos complacemos en el reconocimiento recibido y nos quejamos, claro, cuando somos criticados por nuestras actitudes poco evangélicas y hasta veces escandalosas. Pero no querría ahora ser demagógico ni ahorraros a vosotros, a nadie que quiera ser del grupo de Jesús –y si estáis aquí estoy seguro de que lo sois o que al menos deseáis serlo– ni ahorrarle, digo, la reflexión personal de cada uno. ¡Es demasiado fácil cargar las tintas siempre en la jerarquía! De hecho, el quid de la crítica de Jesús va más a fondo; no se trata de la pertenencia a un determinado estamento social; recordaréis, por ejemplo, que el pasado domingo Marcos nos presentaba precisamente un maestro de la Ley que se dirigía a Jesús bien francamente, con ganas de aprender, y que Jesús le decía: no estás lejos del Reino de Dios. Y es que todo, ocupemos el sitio que ocupemos o que nos hagan ocupar, todo depende del corazón del hombre. Siempre ha habido y hay también ahora maestros de la Ley, clérigos o laicos, que les gusta ocupar los primeros puestos, que reciben los saludos y los obsequios de la mayoría, que van por el mundo dictando qué está bien y qué está mal, que, como decía el mismo Jesús en otra ocasión, cargan fardos pesados a la espalda de los demás, pero ellos no los tocan ni con el dedo. Y debo preguntarme, y cada uno debe preguntarse: ¿no soy yo, maestro?
Y en contraste con esta primera escena, en la que Jesús critica fuertemente la hipocresía, la que sea, Marcos nos presenta una escena bien distinta: observa una pobre viuda que entra en el templo y pone en la cajita de las limosnas dos monedas de las más pequeñas, en contraste con muchos ricos que echaban mucho. A los ojos humanos, que son los nuestros y de los que estaban en el templo, quedamos admirados de esos que echan mucho y hacemos noticia y todo, y los alabamos y les damos todos los honores: tal banquero, tal propietario, tal deportista, tal cantante, ha hecho una gran aportación a la causa que sea; ¡oh, qué generoso! Nada, paja, sus bolsillos ni se resienten. No es que den, como decía Jesús, de lo que les sobra; ni eso, sino una ridícula cantidad en comparación con lo que les queda. Jesús, pues, que tiene otra mirada, mucho más profunda, llama a los discípulos y les hace dar cuenta de la enorme generosidad de aquella viuda, que probablemente ni se habían fijado en ella. Jesús quiere enseñarles, a ellos y ahora a nosotros –distraídos y atentos sólo a lo que más nos impresiona– a mirar con cariño y ternura las cosas y los gestos más pequeños e insignificantes. Aquella viuda había dado todo lo que tenía. Jesús alaba no la cantidad sino la generosidad, el desprendimiento. Es la única actitud evangélica; y el gran ejemplo lo tenemos en Dios mismo: todo él se nos da en Jesucristo, nada se reserva para sí mismo, todo está a nuestro favor, para nuestra salvación. Imitemos, hermanos, esta forma de hacer divina. Dar, sí, está bien; pero sobre todo darse, dar una buena parte de nosotros mismos, de lo que somos y de lo que tenemos. Y lo reitero: Jesús, nos decía san Marcos, instruía a la gente; sí, lo hacía “en aquel tiempo”, pero ahora, hoy y aquí, quienes estamos ahí y quienes os unís, nos instruye a nosotros; recordémoslo, hermanos: hace mucho más feliz dar que recibir.
Última actualització: 12 noviembre 2024