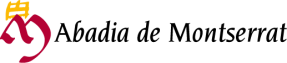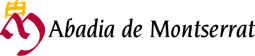Homilía del Cardenal Joan Josep Omella, Arzobispo de Barcelona (23 de junio de 2023)
Jeremías 1:4-10 / 1 Pedro 1:8-12 / Lucas 1:5-17
Estimados monjes de este monasterio,
Estimados familiares y amigos del Hermano Anton,
Estimados hermanos y hermanas en el Señor,
Querido Hermano Antón, si miras atrás, contemplas en primer lugar, con gratitud y emoción, haber recibido el don de la vida humana. La vida es un don maravilloso, un regalo de Dios y en ese regalo están directamente implicados tus padres. Y hoy es un buen momento para agradecer a Dios y a tus padres el don de la vida y todo lo que han hecho por ti a lo largo de tu existencia.
 Y en esa mirada atrás, contemplas también, con mayor emoción y gratitud, tu nacimiento a la vida divina por medio del Bautismo. A través de este magnífico sacramento, recibiste la semilla de la fe y fuiste sumergido en Cristo Muerto y Resucitado, nuestro Salvador. Por su Muerte y Resurrección estás ya salvado. Y la vida de cada bautizado se inserta para siempre en la vida de Cristo, en su forma de ser y de actuar. Luego recibiste la primera comunión, la confirmación, la entrada en la vida monástica… y la ordenación diaconal. ¡Cuántos y qué inmensos dones te ha concedido el Señor!
Y en esa mirada atrás, contemplas también, con mayor emoción y gratitud, tu nacimiento a la vida divina por medio del Bautismo. A través de este magnífico sacramento, recibiste la semilla de la fe y fuiste sumergido en Cristo Muerto y Resucitado, nuestro Salvador. Por su Muerte y Resurrección estás ya salvado. Y la vida de cada bautizado se inserta para siempre en la vida de Cristo, en su forma de ser y de actuar. Luego recibiste la primera comunión, la confirmación, la entrada en la vida monástica… y la ordenación diaconal. ¡Cuántos y qué inmensos dones te ha concedido el Señor!
Recuérdelos, contémplalos hoy, lleno de emoción y agradecimiento. Hagamos nuestras las palabras de santa Clara de Asís: «¡Gracias, Señor, porque me pensaste, porque me creaste, gracias!». Nuestra alma, llena de alegría, proclama con María: «El Todopoderoso obra en mí maravillas».
Y hoy el Señor, que ya te eligió en el seno materno, te concede un nuevo y bellísimo regalo, que ninguno de nosotros merecemos. A través del sacramento del orden sacerdotal, el Señor comparte contigo su más profunda identidad, su eterno sacerdocio a favor de todos los hombres. Hoy el Señor te concede participar en lo más entrañable y radical de la misión que Él recibió del Padre. Por la imposición de mis manos y por la unción del Espíritu Santo, que se derramará sobre ti, serás verdaderamente sacerdote de Jesucristo, participarás de su único y eterno Sacerdocio.
¿Qué implica esta participación en la misión sacerdotal de Cristo, ese precioso don, carisma y ministerio?
Sacerdote.
 El sacerdocio ministerial exige una relación íntima y profunda con el Señor, sacerdote, víctima y altar. Él nos dice: «Ya no os digo siervos […] A vosotros os he dicho amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre». El presbítero, por el don de la lectio divina, debe llegar a vivir la alegría de Jesús con los sencillos, los pequeños, los últimos, los pecadores. Debe meditar incansablemente el camino de las Bienaventuranzas y entrar con frecuencia en la alegría del Espíritu Santo con la que nos quiere llenar Jesucristo. El sacerdote debe ser alguien que trata y conoce íntimamente el corazón de Jesucristo y, como Él, debe ser sensible a la alegría y a los sufrimientos de quienes le rodean, como nos exhorta san Pedro: «Yo, presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo».
El sacerdocio ministerial exige una relación íntima y profunda con el Señor, sacerdote, víctima y altar. Él nos dice: «Ya no os digo siervos […] A vosotros os he dicho amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre». El presbítero, por el don de la lectio divina, debe llegar a vivir la alegría de Jesús con los sencillos, los pequeños, los últimos, los pecadores. Debe meditar incansablemente el camino de las Bienaventuranzas y entrar con frecuencia en la alegría del Espíritu Santo con la que nos quiere llenar Jesucristo. El sacerdote debe ser alguien que trata y conoce íntimamente el corazón de Jesucristo y, como Él, debe ser sensible a la alegría y a los sufrimientos de quienes le rodean, como nos exhorta san Pedro: «Yo, presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo».
 El sacerdote vive con especial intensidad el camino que va de Getsemaní al Calvario. Es el Evangelio de su amor más allá de todo, de su Pasión «voluntariamente aceptada», de su vida entregada en la Cruz por nosotros y por todos los hombres, de su gloriosa Resurrección y Ascensión a los cielos. Estas escenas contempladas asiduamente y con amor marcan la carne y el espíritu del sacerdote con una marca indeleble. El sacerdote dice, cada día y cada noche, con el salmista:
El sacerdote vive con especial intensidad el camino que va de Getsemaní al Calvario. Es el Evangelio de su amor más allá de todo, de su Pasión «voluntariamente aceptada», de su vida entregada en la Cruz por nosotros y por todos los hombres, de su gloriosa Resurrección y Ascensión a los cielos. Estas escenas contempladas asiduamente y con amor marcan la carne y el espíritu del sacerdote con una marca indeleble. El sacerdote dice, cada día y cada noche, con el salmista:
«El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad.». De ahí que el sacerdote debe ser hombre de oración, un hombre verdaderamente «religioso», en palabras del papa Benedicto XVI. Es entonces cuando podemos decir, como san Pablo: «Sé bien de quien me he fiado» (Cf. 2Tm 1,12).
Victima.
 Compartir la misma misión sacerdotal que Jesucristo implica una nueva valoración de las cosas, un ir creciendo en sensibilidad ante la dimensión victimal y reparadora de nuestro ministerio. Tal y como nos enseña Cristo en el Evangelio, lo que cuenta en la vida no es la autorrealización ni el éxito; no es construirse una existencia interesante o una vida bella, ni alimentar a una comunidad de admiradores. El objetivo final de la vida de un seguidor de Cristo es obrar en obediencia al Padre y en favor de los demás, en obediencia de amor, un amor a la medida de la Cruz; en obediencia sufriente y, al mismo tiempo, decidida, rápida; en obediencia, muchas veces oscura e ignorada, siempre próxima a las víctimas de este mundo, a los maltratados, singularmente a las víctimas del pecado, la desgracia más profunda de todo ser humano.
Compartir la misma misión sacerdotal que Jesucristo implica una nueva valoración de las cosas, un ir creciendo en sensibilidad ante la dimensión victimal y reparadora de nuestro ministerio. Tal y como nos enseña Cristo en el Evangelio, lo que cuenta en la vida no es la autorrealización ni el éxito; no es construirse una existencia interesante o una vida bella, ni alimentar a una comunidad de admiradores. El objetivo final de la vida de un seguidor de Cristo es obrar en obediencia al Padre y en favor de los demás, en obediencia de amor, un amor a la medida de la Cruz; en obediencia sufriente y, al mismo tiempo, decidida, rápida; en obediencia, muchas veces oscura e ignorada, siempre próxima a las víctimas de este mundo, a los maltratados, singularmente a las víctimas del pecado, la desgracia más profunda de todo ser humano.
Vamos al sacerdocio a ser víctimas con Cristo, a incorporar nuestros sufrimientos a su Pasión. Vamos al sacerdocio con la ofrenda de nuestro propio cuerpo, para ponerlo con Cristo en el altar por la salvación de la humanidad, porque nos duele el pecado del mundo, de cada hombre, de cada mujer; porque nos duele la vida sin Dios de tantos hermanos nuestros, nos duele tanto sufrimiento y tanta muerte sin Dios. Ser sacerdotes y víctimas con Jesucristo es gastarse y desvivirse por los demás, a su ejemplo; es vivir una vida de constante olvido de sí mismo para darse a Cristo y a los demás, para gloria del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. El sacerdote ofrece y entrega su vida a Dios por la salvación de la humanidad.
Podemos decir, en palabras del papa Benedicto XVI, que “si hoy los sacerdotes se sienten estresados, cansados y frustrados [y esto vale también para los monjes], se debe a una búsqueda exasperada de rendimientos. La fe se convierte en un pesado fardo que apenas se arrastra, cuando debería ser un ala por la que dejarse llevar” (La Iglesia. Una comunidad siempre en camino. Edit. San Pablo, pág.119). Dice el salmista: «¡Quién me diera alas de paloma para volar y posarme! 8 Emigraría lejos, habitaría en el desierto».
 Ojalá sepas, querido hermano Antón, ojalá sepamos siempre, todos nosotros, volar con las alas de la fe, volar al desierto, a la soledad con Dios, solo con su amor, sin que lo impida nada ni nadie, sin que la fe se nos convierta en un fardo pesado.
Ojalá sepas, querido hermano Antón, ojalá sepamos siempre, todos nosotros, volar con las alas de la fe, volar al desierto, a la soledad con Dios, solo con su amor, sin que lo impida nada ni nadie, sin que la fe se nos convierta en un fardo pesado.
Roguemos a Dios con confianza que nos conceda volar ligeros, trabajar con total generosidad, sin perder la alegría, no mirando los resultados, sino siendo fieles al amor primero, al amor divino que ha hecho con nosotros Alianza nueva y eterna, al amor que te ha llevado al desierto para hablarte en el corazón y para que le hables de los hombres y de sus soledades y necesidades. Y en el desierto, que Dios te convierta en un oasis capaz de dar los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí.
Lo importante, pues, es ser amigos fuertes de Dios, transformados por el Espíritu en ofrenda que se inmola escondida en Cristo para alabanza de su gloria, ofrenda permanente de la Iglesia extendida por todas las naciones.
Altar.
 Compartir la misión de Cristo implica también participar en el amor que Él tiene por toda la humanidad, y en su voluntad de salvarla y ayudarla. Por eso, serás, por Cristo, con Él y en Él, no sólo sacerdote y víctima, sino también altar. En ti, en tu corazón, tendrán un sitio las ofrendas de toda la humanidad, sus vidas y sus trabajos, sus alegrías y esperanzas, sus tristezas y angustias.
Compartir la misión de Cristo implica también participar en el amor que Él tiene por toda la humanidad, y en su voluntad de salvarla y ayudarla. Por eso, serás, por Cristo, con Él y en Él, no sólo sacerdote y víctima, sino también altar. En ti, en tu corazón, tendrán un sitio las ofrendas de toda la humanidad, sus vidas y sus trabajos, sus alegrías y esperanzas, sus tristezas y angustias.
Compartir el sacerdocio de Jesucristo nos hace altar del universo, único altar donde el hombre pone la ofrenda de su pobreza y donde el fuego del Espíritu lo purifica todo, lo “cristifica” todo, para la gloria de la Santísima Trinidad, consustancial, indivisible, vivificadora.
Sólo en el altar de esta gozosa comunión con Cristo puede llegar a plenitud la alegría de toda la creación y de toda la humanidad. Por eso, no podemos guardar para nosotros la medicina de la fe que hemos descubierto, que nos ha curado a nosotros de tantos males y que nos ha proporcionado tantos bienes. El fuego misionero, la pasión por los demás, «pro eis», debe llenar de ofrendas el altar: la ofrenda de quienes no conocen todavía a Dios, de quienes viven como ovejas sin pastor, de quienes, como aquellos que le crucificaron entonces, ahora mismo, en nuestro tiempo, no saben lo que hacen.
San Gregorio Magno dice bellamente: «¿Qué otra cosa son los hombres santos sino ríos… que riegan la tierra seca? Sin embargo… se secarían si… no volvieran al lugar del que han brotado. Porque si no se recogieran en el interior del corazón y no encadenaran su anhelo de amor al Creador… su lengua se secaría.».
 Le pido al Señor que te conceda vivir así: estando en cualquier sitio o en cualquier servicio al Monasterio. Sí, da igual un lugar como otro, da igual estar con muchos que con pocos hermanos. Lo importante es estar donde nos pone el Señor. Y allí ser altar, ser río que brota cada día del altar, del lado derecho, río que brota de la brecha de su lado, río que riega la tierra seca, aunque nunca veas los frutos.
Le pido al Señor que te conceda vivir así: estando en cualquier sitio o en cualquier servicio al Monasterio. Sí, da igual un lugar como otro, da igual estar con muchos que con pocos hermanos. Lo importante es estar donde nos pone el Señor. Y allí ser altar, ser río que brota cada día del altar, del lado derecho, río que brota de la brecha de su lado, río que riega la tierra seca, aunque nunca veas los frutos.
Como dice san Benito practica el buen celo, como lo hacen los buenos monjes: honra a los demás, soporta con paciencia sus debilidades, no busques el provecho propio, sino el bien común, practica desinteresadamente la caridad fraterna, ama a tu abad con un cariño sincero y humilde, no antepongas nada a Cristo, cuida de los enfermos, preocúpate con toda solicitud de los niños, de los huéspedes, de los peregrinos y de los pobres. Reconforta a los desvalidos (Regla de Sant Benet).
Que Santa María, Virgen de Montserrat, la Moreneta, presente en cuerpo y alma en el cielo, desde la Asunción, madre de todos los sacerdotes, dulzura de vida, te ayude a permanecer en la alegría espiritual. Nunca lo dudes: Ella, madre y maestra, te ayudará cada día en tu vocación, para que seas fiel al ministerio recibido. Ella, la Virgen María, te consolará en todos tus dolores y obtendrá del Padre la fuerza y los dones del Espíritu, para que seas sacerdote, víctima y altar con Jesucristo. Amén.
Última actualització: 26 junio 2023