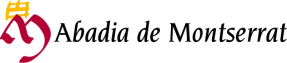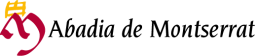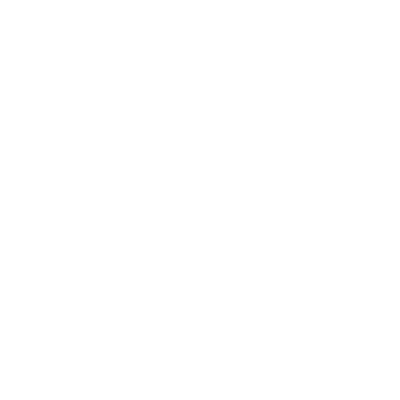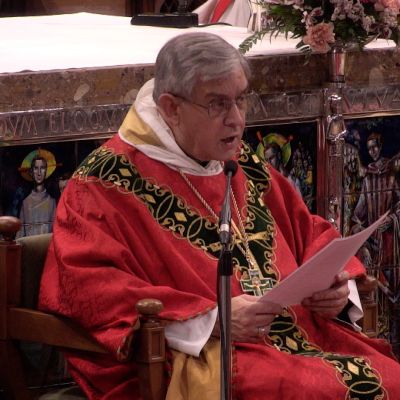Homilias de durante el año
Homilía del domingo de la XXVI semana de durante el año, predicada por el P. Bernat Juliol, monje de Montserrat (27 de septiembre de 2020)
Homilía del domingo de la XXV semana de durante el año, predicada por el P. Manel Gasch, monje de Montserrat (20 de septiembre de 2020)
Homilía del domingo de la XXIV semana de durante el año, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat (13 de septiembre de 2020)
Homilia de la Solemnidad de la Natividad de la Virgen, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat (8 septiembre 2020)
Homilía del domingo de la XXIII semana de durante el año, predicada por el P. Bernabé Dalmau, monje de Montserrat (6 de septiembre de 2020)
Homilía del domingo de la XXII semana de durante el año, predicada por el P. Emili Solano, monje de Montserrat (30 de agosto de 2020)
Homilía del domingo de la XXI semana de durante el año, predicada por el P. Valentí Tenas, monje de Montserrat (23 de agosto de 2020)
Homilía del domingo de la XX semana de durante el año, predicada por el P. Bonifaci Tordera, monje de Montserrat (16 de agosto de 2020)
Homilia de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat (15 agosto 2020)
Homilia del Jueves XIX durante el año, XX Aniversario de la Bendición Abacial, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat (13 agosto 2020)
Homilía del domingo de la XIX semana de durante el año, predicada por el P. Lluís Juanós, monje de Montserrat (9 de agosto de 2020)
Fiesta de la Transfiguración del Señor, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat
Profesión Temporal del G. Frederic Fosalba (6 agosto 2020)