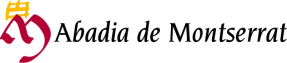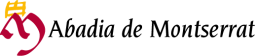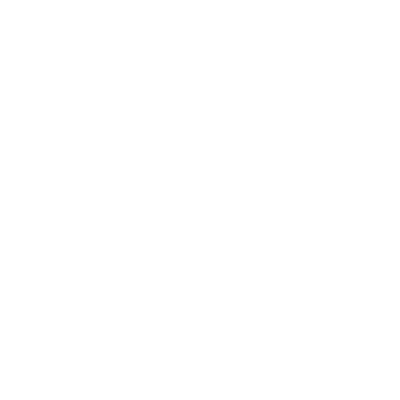Domingo XXV del tiempo ordinario
-
24 septiembre 2023
Homilía del domingo XXV del tiempo ordinario, predicada por el P. Efrem de Montellà, monje de Montserrat
-
18 septiembre 2022
Homilía del domingo XXV del tiempo ordinario, predicada por el P. Emili Solano, monje de Montserrat
-
19 septiembre 2021
Homilía del domingo XXV del tiempo ordinario, predicada por el P. Efrem de Montellà, monje de Montserrat