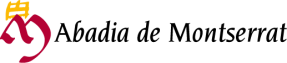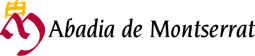La liturgia de hoy, hermanos y hermanas, destaca la condición de iniciadores de la fe cristiana que corresponde a san Pedro y san Pablo. Son ellos quienes plantaron la Iglesia y la regaron con su sangre (cf. canto de entrada). Por ello, también la misma liturgia, nos hace pedir a Dios que conceda al pueblo cristiano “seguir siempre las enseñanzas” de estos dos heraldos de la fe (cf. oración colecta).
Hoy, pues, pedimos seguir con constancia las enseñanzas de San Pedro y de San Pablo. Por eso quisiera recordar ahora algunas de las enseñanzas más destacadas que nos vienen de estos dos grandes apóstoles que celebramos hoy, y que nos iniciaron en la fe cristiana. Si procuramos hacerlas vida, nos serán un gran enriquecimiento espiritual.
La enseñanza fundamental de ambos es sobre Jesucristo, centro de la propia existencia. Desde que fueron llamados, cada uno en su momento, descubrieron que el rabino Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquel que con su cruz es el Salvador y el liberador de la humanidad, de judíos y no judíos. Hemos oído el testimonio de Pedro en el evangelio que ha sido proclamado. Con fe firme creían que Jesús era el Señor, el Hijo de Dios, y a la vez un hombre extraordinario que, después de haber dado en la cruz la vida por amor, vive para siempre y es contemporáneo de cada ser humano del mundo. La suya era una fe llena de amor, a pesar de sus debilidades humanas. Ambos estimaron a Jesucristo por encima de todo. Hasta el punto de que, llegado el momento, no dudaron de sufrir agresiones físicas y encarcelamientos, como hemos escuchado en la primera y en la segunda lectura, y finalmente dar cruentamente la vida por el Maestro y Señor amado.
Hay, también, otra enseñanza que nos hace bien destacar. Jesucristo es capaz de transformar a las personas por dentro. Pedro era un hombre rudo, directo, fogoso, capaz de amar mucho pero también capaz de quedar frenado por el miedo, como en el caso de las negaciones de Jesús durante la pasión. Pero se fue transformando en un hombre sereno, tierno, en un pastor según el corazón de Dios, enamorado indefectiblemente de Jesucristo. Pablo también era fogoso, lleno de celo por la Ley de Moisés, intransigente. Pero hizo un proceso que le llevó a ser más humilde, comprensivo de las necesidades de los demás, que lo llevó a dejar surgir la ternura de su corazón tal como se ve en muchos pasajes de sus cartas; la razón es que se sentía exigido y espoleado por el amor que Jesucristo le tenía y al que quería corresponder generosamente. El Evangelio de Jesús, que ambos apóstoles dejaron entrar en su vida, los fue transformando. Y esto también vale para nosotros. Cuando la acogemos con corazón abierto, y a pesar de los propios defectos y pecados, se inicia un proceso de crecimiento en la fe y en el amor y de evangelización del propio corazón guiados por el Espíritu, que hace pasar de la impureza, el libertinaje, las discordias, las enemistades, los celos y las rivalidades a vivir el dominio de uno mismo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, al dulzura, tal como lo escribe san Pablo a los Gálatas (Gal 5, 16-25). Y eso, como dice aún a los Corintios, porque habéis sido santificados en el nombre de Jesucristo, el Señor, y en el Espíritu de nuestro Dios (1Cor 6, 9-11).
Hay, además, una tercera enseñanza que quisiera destacar: el amor de ambos a la Iglesia, el pueblo que Dios ha reunido para liberarlo y para hacerlo santo. Tanto Pedro como Pablo se encontraron con dificultades en el seno de la comunidad eclesial, experimentaron la incomprensión y los defectos de los hermanos. Pero no se escandalizan porque sabían que Jesús había dado la vida para aquellas comunidades y las había hecho su esposa. Sabían que, más allá de las limitaciones y las debilidades, la comunidad era reunida por el Espíritu Santo y trabajaron para que reinara el amor fraterno. Precisamente, para preservar del mal la buena gente de la comunidad, ambos actuaron enérgicamente contra los falsos hermanos, ofreciéndoles la posibilidad de enmienda pero actuando con radicalidad hasta la expulsión, si la enmienda no se daba. Ambos nos enseñan que la Iglesia, a pesar de los pecados y las incoherencias de algunos de sus miembros, es un signo de la humanidad redimida, restaurada de su mal y reunida en la unidad plural del amor.
Y, finalmente, quería referirme a otra enseñanza. Que Jesucristo resucitado acompaña la vida de las personas, la vivencia de las comunidades cristianas que formamos la Iglesia y la historia de la humanidad. Lo hace desde la humildad que parece una ausencia, pero con la fuerza de la Pascua y según su plan de amor y de salvación que a veces nos cuesta entender a primera vista. Pedro y Pablo nos enseñan a confiar, a esperar, a trabajar activamente en la línea de la dinámica del Reino, a no desesperar nunca del amor de Dios.
Hagámonos exactamente nuestras estas enseñanzas fundamentales de San Pedro y de San Pablo. Primero: la fe en Jesucristo, Dios y hombre; una fe que es confianza, que es amor que sabe nutrirse del diálogo personal con Jesucristo en la oración.
Segundo: la capacidad transformadora que tiene la fe en Jesucristo cuando se vive en profundidad y bajo la acción del Espíritu. Esto nos da confianza en nuestro proceso personal de trabajo espiritual y ante la obra que el Señor puede hacer en los demás cuando se le abren con simplicidad de corazón.
Tercero: la Iglesia. Se ve sacudida por una crisis importante, pero el daño que pueden hacer sus miembros no será nunca tan fuerte como el amor que Jesucristo tiene a su pueblo y la obra santificadora que hace en los corazones humildes, en tantos y tantos hombres y mujeres de fe que procuran vivir con simplicidad cada día el Evangelio de las bienaventuranzas. La Iglesia es la reunión de todos los que creemos en Cristo, e inicio de la humanidad restaurada; Pueblo de Dios servido por el ministerio pastoral de los obispos, sucesores de los apóstoles, y unidos al sucesor de Pedro -y en cierto sentido de Pablo- el obispo de Roma, actualmente el Papa Francisco.
Cuarto: Jesús resucitado camina con nosotros por las rutas de la historia. Aparentemente ausente, es realmente presente por darnos luz y coraje para afrontar el presente con lo que contribuimos a mejorar nuestro mundo en bien de las personas.
La certeza de este camino con nosotros nos es mostrada por la presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía.
Última actualització: 9 September 2019