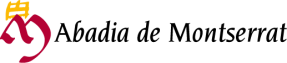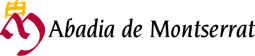Hoy tenemos el relato de Naamán, el comandante de los ejércitos del rey de Siria, que era leproso. Una muchacha israelí, que está a su servicio, le hace saber que en Israel hay un profeta que podría curarle; después de consultar a su rey, emprende el viaje hacia Israel y se presenta al rey de Israel con una recomendación. El relato no ahorra el decirnos que acudió con un despliegue de gran lujo «diez talentos de plata, seis mil siglos de oro, diez vestidos nuevos». El rey de Israel cree que es una trampa porque él se reconoce incapaz de curarlo. Finalmente, Eliseo, el verdadero profeta, indica el rey de Israel que le envíe Naamán. Este antes de llegar a casa del profeta recibe un mensaje suyo diciéndole que se bañe en el Jordán, y quedará puro. Naamán, incrédulo, no lo quiere hacer, pero sus acompañantes le convencen diciéndole: «si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¡Cuánto más si te ha dicho: “Lávate y quedarás limpio!». Una vez curado Naamán hace una profesión de fe cuando dice: «Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra más que el de Israel».
Ni lujos, ni apariencias impresionan a Dios: para curarte, para quedar limpio sólo hay que hacer cosas sencillas y reconocer que es Dios quien lo ha hecho.
Señor, ¡qué lo sepa entender siempre!